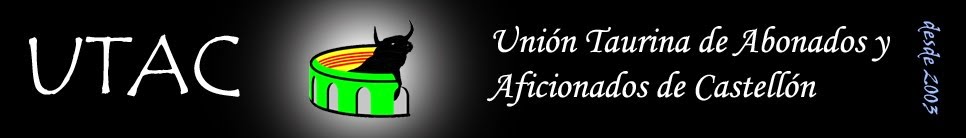La definición de lidiar, del latín, litigāre, batallar,
pelear con el toro incitándolo y esquivando sus acometidas hasta darle muerte. La
lidia es el conjunto de acciones y suertes que se realizan con los toros en el
ruedo de una plaza de toros, según unas normas regladas y ordenadas, desde que
sale éste por el chiquero hasta que se le da muerte a estoque por un matador. A
excepción que si se consideran lidiados, los toros indultados en las plazas de
toros, y los jugados en Portugal aunque no se les de muerte.
No obstante aunque no se puede considerar lidiado al toro ni
en las capeas, ni en las tientas ni en los festejos populares. Por razón del
estudio del origen de las palabras mediante investigación de su significado
original, este vocablo pudo sufrir cambios en el transcurso del tiempo, lo que
se denomina evolución diacrónica. Inicialmente el concepto lidiar era mucho
más amplio e impreciso que el actual. Analizando las primeras disposiciones
jurídicas sobre fiestas de toros, observamos que diferencian vagamente los distintos
espectáculos limitándose a la práctica de una serie de juegos y suertes
difícilmente definibles, se habla entonces tan sólo de correr, lidiar y matar
toros, como tres acciones distintas. Los Fueros, Ordenanzas y Acuerdos
municipales recogen esos mismos términos y otros como garrochar, acanyissar,
capear o alançar, sin precisar en qué consistían. Así por ejemplo Las Partidas
de Alfonso X el Sabio, reflejan que en aquella época había diversas
maneras de lidiar toros, una, la que llevaba a cabo el pueblo corriéndolos, por
probar su fuerza, sobre las muchas variantes que se podían ensayar, y junto a
ella, cuando lo hacían por dinero, es decir de forma semiprofesional. Por tanto
el concepto lidia en aquel entonces se usaba indistintamente al referirse a una
u otra modalidad.
El espectáculo continúa su proceso de evolución desde las
primitivas corridas populares. Se trataría de festejos mixtos, en los cuales
intervenían tanto lidiadores de a pie, que ejecutarían diversas suertes y
recortes que no implicaban la muerte del animal, como otros ejecutando una
lidia que sí supondría la muerte del toro mediante lanzada. Aunque todavía no
estaban fijadas las leyes de la lidia poco a poco se iban consolidado algunas
prácticas, como la muerte del toro. Respecto a las suertes, como ya vimos, en
su etapa inicial del siglo XIII al XVI, la suerte central fue la lanzada, forma
de lidiar que se distanciaba de las primitivas suertes aplicadas en los juegos
taurinos populares.
Frente al concepto lúdico tradicional de la lidia basado en
la técnica del salto, del regate y del quiebro, y cuya finalidad no estaba
determinada por la muerte del animal, ahora adquiere mayor relevancia una nueva
concepción de la lidia en la cual el toro es considerado un enemigo que para
ser dominado requiere una estrategia adecuada, y en la que su muerte se
convierte en la suerte más lucida y meritoria. Se hacían necesarias, pues,
nuevas preceptivas que compendiaran, regularizadas, las experiencias de los
lidiadores más habilidosos. Para conseguir
ese fin, se estudian las condiciones y características de los toros, el manejo
de la capa, el concepto de cargar la suerte, de los terrenos, se describen las
suertes y se explica el uso de un nuevo instrumento para la lidia que es la
muleta. Ya no era, pues, la encarnizada lidia con un bruto irracional, sino que
se iba convirtiendo en un espectáculo donde las reglas del arte permitían el
lucimiento de los diestros y el disfrute de los espectadores.
En el siglo XVIII, al afianzarse el toreo de a pie como
espectáculo en plaza, los nuevos protagonistas de la fiesta, gentes de clase
popular, también quisieron plasmar por escrito su concepto de la lidia y las reglas
del nuevo espectáculo. Siguiendo el ejemplo de las anteriores reglamentaciones,
intentaron ofrecer un modelo unificado y ordenado de espectáculo. Así José
Delgado Pepe Hillo, en el Alfabeto de las voces y expresiones de la Tauromaquia
ya define la lidia de una manera más precisa anotando que en las plazas, es el
acto de jugar los toros, sobre unas reglas que lo argumentan como arte y
dejarlo en posición de recibir la muerte en lo que debía ser su último acto.
Con lo que se intenta corregir y separar la voz de aquella otra acepción que
quedaba tras la expresión de correr los toros en el enfrentamiento hecho por
los matatoros o el pueblo.
Como vemos el sentido caracterizado de este término evoluciona,
asumiendo diversos matices en su significación. Por lo menos hasta finales del
siglo XIII, e incluso desde el siglo anterior, el concepto de lidia se apoyó en
el del juego entendido este como entretenimiento y diversión.
Algunas opiniones de escritores taurinos más recientes,
coinciden en que la lidia es el acto de jugar los toros en plaza (Sánchez Neira
y Pepe-Hillo) o el conjunto de suertes que se practican con él desde que sale
del toril hasta que se arrastra (Silva de Aramburu y Cossío). Marceliano Ortiz
Blasco, en Iniciación al arte del toreo, es cierto que todo lo que se realiza
con el toro fuera del redondel no se le considera lidia, se llama faena, brega,
trabajo, tienta, juego, suelta, exhibición. Gómez Pin en El culto al toro, diferencia
los actos de culto (corrida de toros) de los actos lúdicos (festejos
populares). En la lidia impera el orden (reglamentación) del toreo individual.
Y el desorden (improvisación) en el toreo colectivo de las capeas y festejos
populares.
Ateniéndonos a las actuales Reglamentaciones tanto
nacionales como Autonómicas y las reguladoras de los festejos populares, los
distintos espectáculos taurinos claramente quedan diferenciados los de lidia
ordinaria, respecto a los de suelta de toros para fomento y recreo de la
afición al que no lo consideran lidia.
Otro
aspecto de la lidia del toro en la plaza respecto a la suelta del toro en la
calle lo tenemos al referirnos al comportamiento del toro, especificando
si se ha lidiado bien o mal y cual ha sido el resultado de la lidia. En los
festejos populares y capeas hemos de hablar de buen resultado, buena
exhibición, buena suelta o buen juego, nunca de buena o mala lidia. El toro da
buen, regular o mal juego, y se le hace una buena, regular o mala lidia. No es
correcto expresar que tal o cual toro ha dado buena lidia, en cualquier caso la
lidia la realizan los lidiadores no el toro.
Como conclusión, así el viejo concepto de lidiar, mucho más ambiguo que el moderno y así,
aunque en un principio la lidia de toros adquirió la doble condición de jugar
los toros por el pueblo, donde lidiar se asemejaba a correr al toro pudiendo
ser con o sin muerte, pasa más adelante a amparar el hecho de la nueva
práctica, llevada a cabo ya por los toreros profesionales, que lo hacían bajo
unas normas perfectamente definidas que se fueron imponiendo y dónde
indefectiblemente se da muerte al toro.